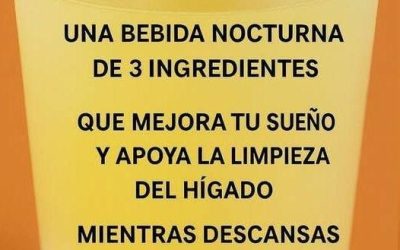Los años empezaron a pasar en una sucesión de escenas simples: tareas escolares, cumpleaños, gripas, risas, peleas tontas, reconciliaciones. Clara creció fuerte; los trigemelos se hicieron más altos, más ruidosos y más ellos mismos. Había días caóticos, con juguetes por todo lado y salsa de tomate en la pared, y noches silenciosas de película en el sofá, todos amontonados bajo la misma manta. Una familia de verdad.
De Isabela, supieron solo por comentarios lejanos: que se había mudado de ciudad, que estaba en terapia intensiva, tratando sus propios fantasmas. Marina, en el fondo, le deseó que encontrara paz. Sabía por experiencia que la gente herida también hiere, y que solo enfrentando la propia oscuridad se deja de lastimar a otros.
Una tarde de otoño, cuando Clara tenía tres años y los trigemelos siete, Marina se quedó un momento parada en el marco de la puerta del cuarto de ellos. Estaban los cuatro en el suelo, construyendo ciudades de bloques y derribándolas como dinosaurios. La puerta estaba abierta. Todas las puertas de la casa, ahora, permanecían abiertas.
Marina miró sus propias manos. Las cicatrices blancas en los nudillos seguían allí, marcas silenciosas de la noche en que golpeó una puerta hasta sangrar. Ya no dolían; eran parte de la historia, no heridas abiertas, sino pruebas de batallas que había ganado.
Rodrigo se acercó por detrás y la rodeó con los brazos.
—¿En qué piensas? —susurró.
—En cómo llegué aquí —respondió ella, despacio—. Creyendo que iba a ser solo una niñera temporal, llegando rota, con el corazón hecho pedazos. Y en cómo estos niños me salvaron tanto como yo los salvé a ellos.
—Se salvaron todos mutuamente —dijo él, besándole el cabello—. Y lo siguen haciendo, cada día.
Marina se giró y lo besó, suave, agradecida.
—Gracias por construir esto conmigo —dijo.
—Tú eres el corazón de esta casa, Marina —contestó Rodrigo, mirándola a los ojos—. Lo fuiste desde el primer día, aunque yo tardara en entenderlo.
Las lágrimas le llenaron los ojos, pero eran lágrimas distintas a las de otros años. No de miedo, sino de plenitud.
—Mamá está llorando —anunció Clara, viéndolos desde el suelo.
En segundos, las cuatro criaturas se levantaron y corrieron a abrazarla.