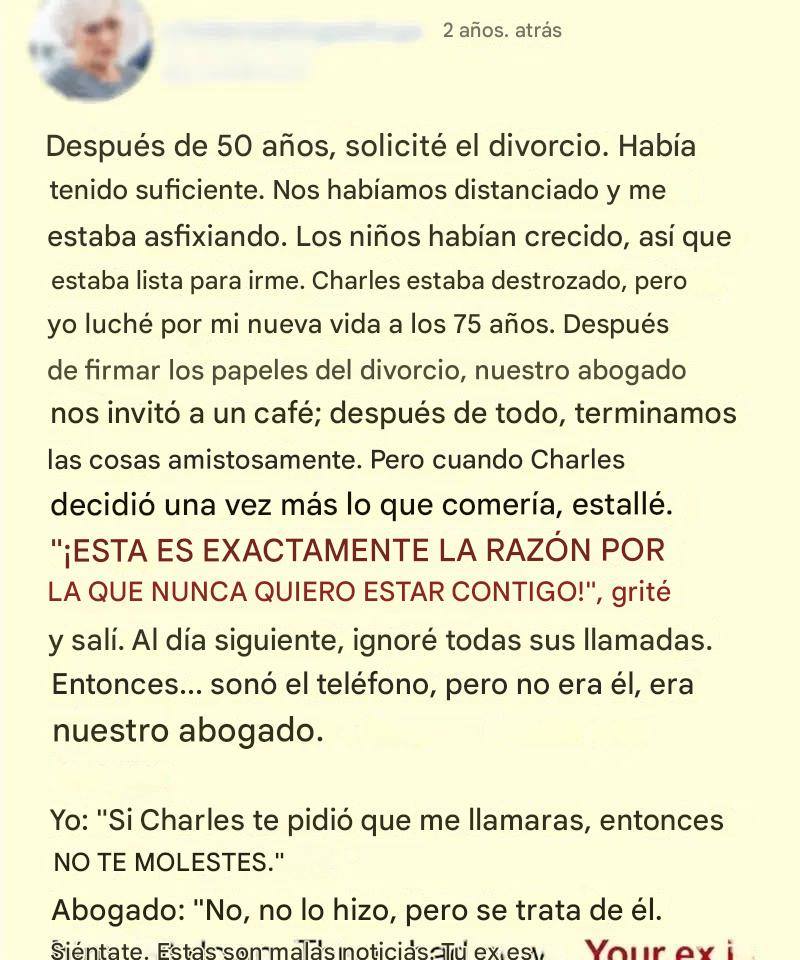Hubo una pausa. Demasiado larga.
—Hicieron todo lo que pudieron —dijo en voz baja—. Lo siento mucho.
El teléfono se me resbaló de la mano.
Las imágenes me inundaron de repente: Charles de pie en nuestra cocina todas las mañanas, preparando el café de la misma manera durante cincuenta años... su risa silenciosa... la forma en que siempre me tomaba la mano en la oscuridad. Incluso las cosas que odiaba —el control, la terquedad— de repente me parecieron pequeñas. Crueles, incluso.
Mi ira por el café se disolvió en un peso tan pesado que no podía respirar.
Nunca pude decir adiós.
Más tarde esa noche, mi hija me llevó al hospital a recoger sus pertenencias. Su reloj. Su billetera. Y, cuidadosamente doblada dentro de un sobre con mi nombre... una carta escrita a mano.
Sé que nunca se me dio bien escuchar. Intenté liderar cuando debería haber seguido. Pero amarte fue lo único que nunca cuestioné. Incluso después de firmar los papeles, seguías siendo mi esposa en mi corazón. Espero que algún día me perdones. Ya me perdoné por dejarte ir, porque verte libre importaba más que conservarte.
Me hundí en la silla del pasillo y lloré como una mujer de la mitad de mi edad.
Yo había querido la libertad.
Lo que realmente quería… era la paz con el hombre que una vez amé.
Y ahora, a los 75 años, me di cuenta de la verdad más cruel de todas:
A veces no se pierde el amor en el matrimonio.
Lo pierdes en el momento en que crees que todavía tienes tiempo.